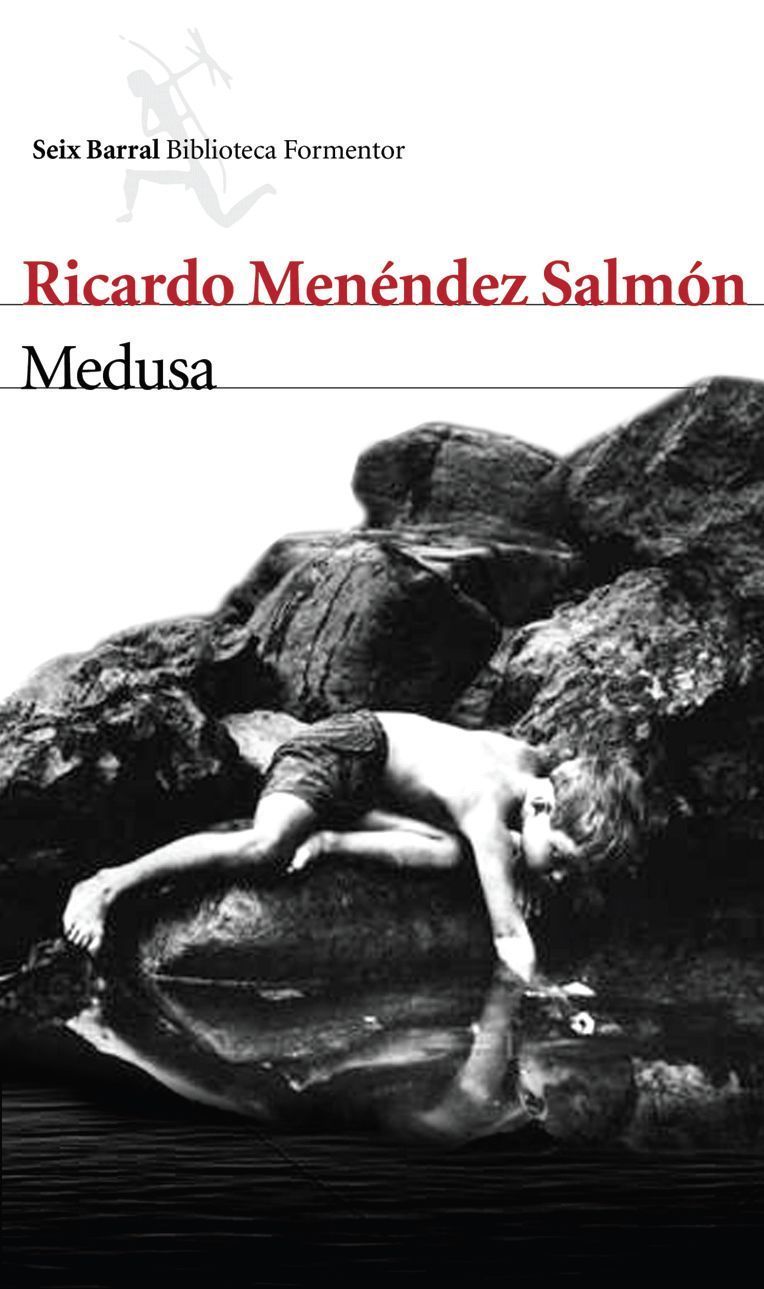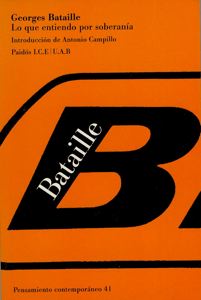No soy nada. Sólo una silueta clara, aquella noche, en la terraza de un café.
(...)
Hasta ahora, todo me ha parecido tan caótico, tan fragmentario... Retazos, briznas de cosas me volvían de repente según investigaba... Pero, bien pensado, a lo mejor una vida es eso...
¿Se trata de la mía efectivamente? ¿O de la vida de otro, dentro de la que me he colado?
Esperaba encontrar otra cosa, no sé muy bien qué, pero ha sido un curioso descubrimiento. Probablemente eso que no esperaba fuese la forma. La escritura, a base de fogonazos concisos e iluminadores, que va dibujando un panorama en el que prima más la evocación que la narración, en el que el regreso al pasado se hace necesario y a la vez demasiado incierto. Una búsqueda de la identidad que se tambalea por el peligro de la incursión en el recuerdo, por lo traicionero del olvido. La búsqueda de los orígenes, de ese algo que falta para ir completando el yo, una búsqueda que debe sostenerse en unas huellas que se hacen difusas, poco fiables, que forman parte de otro tiempo donde dejaron ocultas cosas que ahora sólo pueden ser evocadas de manera más o menos intuitiva.
Así, la novela es a la vez novela policíaca y de memorias, una historia donde cada una de esas pequeñas pinceladas que van dibujando el todo evoca, y casi sólo evoca —como si nos recordara la imposibilidad de recuperar del todo eso que queremos— un mundo más amplio; cada uno de esos disparos leves, cada una de esas frases que parecen vacías, encierra una parcela con más luz, con más imágenes, con más proyecciones. Un hombre que ha olvidado quién es, y que por tanto parte sin pasado ni memoria, va tras su propia pista, tras su propia vida, tras los pasos que él mismo y otros recorrieron, embarcado en una investigación —en un intento de desocultar la verdad con un avance ciego e insistente— donde se ha instalado la sombra y es demasiado difícil arrojar luz y avanzar con pie firme. La sencillez se hace confusa. Cada nuevo descubrimiento lleva a otro lugar no más cierto que el anterior, y el ambiente se hace ligero y a la vez denso, rápido pero varado en un aire poco transparente.
Es al fin una necesidad, la recuperación de una pérdida, el intento casi esquemático de desbrozar un camino que quedó sepultado. Una tentativa. Un viaje cuyos caminos se multiplican a la vez que se desvanecen, una neblina donde no va quedando nada.