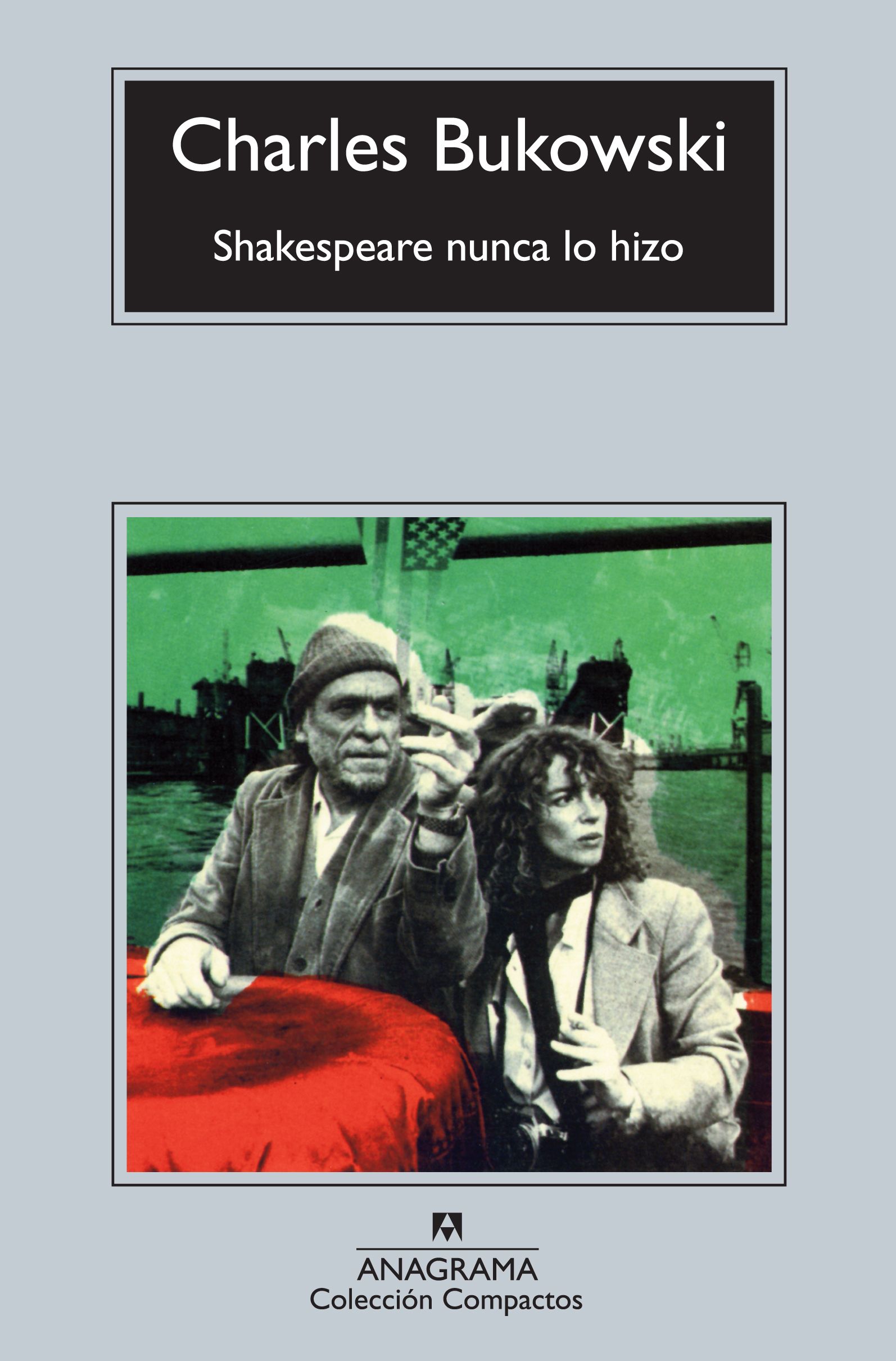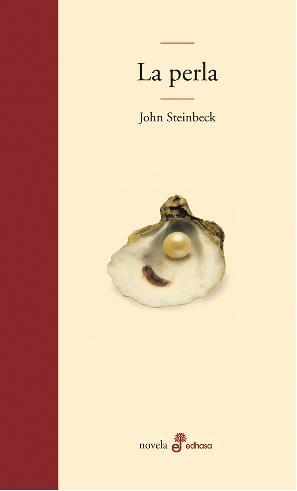Hay un recuerdo, o una estancia de recuerdos, un añoranza deformada que sirve de arranque y hace evocar otros tiempos. Puede que sólo creer en esos otros tiempos como forma de mantener a flote un presente que hace aguas y donde todo apunta a que tarde o temprano se irá a pique. Eran (éramos) otros. Otro hacer, otro pensar, otras reacciones. No se sabe muy bien cuándo ni de qué manera, pero el desenlace parece obvio. Con todo, se toma como algo lejano, en tiempo y en espacio; como algo de lo que se puede huir, de lo que no hay excesivas pruebas.
La habitación oscura surge por accidente, si acaso podemos manejar un término así. El caso es que un apagón da la idea y a raíz de eso parece que no hay marcha atrás. La habitación oscura marca un punto de inflexión, una partida sin retroceso. Entras en la habitación y es familiar por el uso, por la costumbre, pero nada más. Quiero decir que no hay referencias ya ni de uno mismo, el espacio se hace muy vago y el tiempo casi también. Ahora reina la oscuridad y todo lo que en ella se deposita, confianza incluida. Si al principio la habitación era la novedad donde apartarse de lo establecido, más tarde será un refugio donde despojarse del mal cotidiano, una vuelta a ese impulso anterior, al origen de todo aquello. Es un espacio donde evadirse, donde volcar las frustraciones y los desechos del día a día, un nido de relaciones ciegas, de sexo casi anónimo y silencioso ávido de emociones, de paz, de sosiego, de gozo en la cómoda oscuridad, de desprenderse de lo que sobra y salir de allí de alguna forma renovado. El lugar funciona como representante del agobio, de esa opresión, como refugio, como lugar de aislamiento donde acallar vocecillas estridentes. Un lugar donde reducir un poco la velocidad, donde distanciarse de la apabullante modernidad. (...) toda una vida subterránea que nunca saldrá a la luz pero que con su energía hace posible la vida sobre la superficie.
El eje sobre el que gira todo el asunto no es ninguna novedad, pero quizá sí la forma de exponerlo: los truncados sueños y proyecciones de una generación que se ve rota, con mucho pasado y poco futuro, desvalida, impotente, a veces rabiosa y queriendo salir por donde sea, si es que se puede. Una generación y un contexto que conectan de lleno con la actualidad, y probablemente más con el tipo de lector que pueda acercarse a la novela y la lea con cierta perspectiva.
Parece que la habitación oscura cambia igual que ellos: Quién nos iba a decir que la habitación oscura acabaría convertida en un escondite. No ya un refugio, donde ponerte a salvo unas horas: un escondite, un agujero.
La habitación como soporte de la realidad, como si la llevara a hombros y fuera su sustento, la forma de que no se venga definitivamente abajo y todo colisione.
No hay narrador concreto. La historia la cuentan todos, como si todos hablasen (o recordasen), y todos fueran uno formando una polifonía a la que uno no termina de saber si acercarse o mantener las distancias, aunque, en esta ocasión, no un grupo que así cobra más fuerza, no tanto un bloque sólido como el eco de ese conjunto de voces que están todas a la deriva y que intentan buscar explicaciones y correr, a distintos niveles. Igual que los niveles de la narración, o algo parecido. En esa apabullante modernidad que decía antes parece que todo está vigilado, que nadie pudiera escapar de ser captado por una cámara o de su propio rastro. Ni siquiera en la completa oscuridad. Ni siquiera en el lugar más seguro del mundo. Hay cosas que no se ven, pero puede que siga latente la sensación de que sí, de que no hay escapatoria.
Al final el peligro no está fuera, sino en el propio grupo. Pero no podemos perder de vista la oscuridad, la parte invisible que mueve algunos resortes. Un marco de relativa seguridad y a la vez de inquietud, de miedo, de desconfianza. Porque quizá da igual quién haya sido o sea culpable. Quizá no haya un tú o un yo, o igual sí pero no sirva de nada delimitar esa diferencia, dadas las circunstancias.
Está muy, muy bien. Considerablemente bien armada, hilvanando a conciencia cada pasaje y valiéndose de una forma que acaba logrando su cometido, que ya desde el inicio va trabando una relación de distancia y acercamiento con el lector, de que éste vaya completando intuitivamente ciertos bosquejos y termine posicionándose o, al menos, repensar el asunto, apretar algunos tornillos.