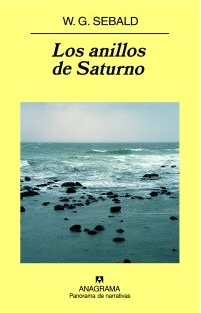Mi verdadera vida la vive por mí Ingravallo. Justo cuando cree que ha llegado la hora del silencio, le vengo yo con otra historia de las mías. Le llamo doctor y le pido que anote la historia, y él me dice que no es doctor. «Non sono dottore», protesta arrastrando mucho la voz, «non sono dottore.» Y se va. Pero al poco rato vuelve, vuelve justo cuando soy yo el que se dispone a caer en el silencio, vuelve entonces Ingravallo con algún relato suyo. Ayer me vino con la historia de alguien que se perdió en Sevilla, viajó al norte de Suiza y vio tumbas verticales en la nieve y acabó buscando, a través del enigma de la poesía, la verdad de la calle única de su vida. La historia de alguien al que la belleza del mundo le conducía a la desolación, la historia de alguien que ahora se va, pero se queda, pero se va. Pero vuelve.
Vila-Matas habita la literatura con una plenitud inapelable, haciéndola suya —legítima e irremediablemente suya—, encontrando los caminos de la escritura conforme crea su propia obra, y ello quiere decir, de alguna manera, que se da a la literatura con una extrema conciencia y quizá con una extrema temeridad: parece comprender que sólo saltando al vacío, asumiendo el máximo riesgo, puede desarrollar un discurso —asaltar una problemática— con verdadero sentido, con cierto aire literario que conduzca a algún lado, si acaso al próximo libro, a la próxima obsesión. Darse así a la escritura supone también asumir que la literatura es todo, y que uno no puede escribir, y ni siquiera leer, sin tener en cuenta su vida y sus lecturas y sus viajes, que no puede escribir, en este sentido, sin atravesar continuamente las fronteras entre unos y otros géneros y entre realidad y ficción, si es que estas últimas aún se mantienen estables.
Pasavento necesita, está obsesionado —de forma natural, inevitable— con desaparecer. Es algo distinto o al menos algo más que un viejo anhelo romántico. Es la necesidad de atravesar la literatura sin ser visto, pasar —no sabe uno en principio hasta qué punto— desapercibido, seguir la pista de Robert Walser de forma incansable, asimilar voces y ecos, ir y volver, fundir vida y literatura, buscar continuamente, como si cada mínima cosa llevara a ello, el fondo de la cuestión. Es una búsqueda incansable, una especie de viaje en forma de círculos concéntricos para ubicarse o terminar de perderse en su propio yo. Desaparecer, quizá, para reafirmarse. Difuminarse en la escritura, desaparecer para ser otros sin serlo, para buscar la identidad perdiéndola, jugando con la ausencia, con la vida y con uno mismo, con las historias que lo conforman.
Pasavento es un intruso, quizá intruso de sí mismo, un individuo empeñado en desaparecer, en esfumarse, y preocupado, en parte (e igual sólo en parte), por que alguien lo busque. La desaparición, descubre Pasavento, depende de otras cosas y de otros individuos, depende de cierto equilibrio que no depende enteramente de uno mismo, pero en el que uno se adentra con la intención de fortalecerlo, no exento de ciertas coincidencias y de cierto patetismo, de la inercia del mundo. El viaje hacia la desaparición tiene un rumbo incierto, encuentra caminos que se abren de forma casual, a veces tras cierto empeño o distintas tentativas, es un viaje físico y mental, un discurso propio que amenaza con perderse.
Doctor Pasavento es una novela genial e inagotable, inteligente y lúcida, la puesta en marcha de un entramado de ideas y motivos que indaga a la vez en la literatura y en el autor o en el narrador mismo, que dialoga con el mundo para tratar de encontrarse, si acaso perdido entre un sinfín de voces y estímulos que reclaman su cuota de atención.